
Escrito por: Anthony Menéndez
Todo comenzó como cualquier otro miércoles. Desperté temprano con el canto de los gallos como si fueran unas trompetas en un campamento militar. Llegó el gran día, me dije a mí mismo. Me preparé para tomar mi primer curso en línea, que es a las nueve y media de la mañana. Estuve todo el tiempo mirando el reloj, iba contando las horas hasta que llegara el medio día. Busqué las ultimas cosas que me faltan para guardarlas en el bulto de mano: licencia, seguro social, cartera, cepillo de dientes y, ¿cómo olvidar mi potecito de pastillas de vitamina C?
Luego, una gran despedida llena de amor cálido de un típico papá sobreprotector y, por si no lo había mencionado, era mi primer viaje solo. “¿Tienes mascarillas demás verdad?, ¿Alcohol y desinfectante? Y recuerda 6 pies de distancia y mantente alejado de todos en todo momento.” Después de escuchar esas palabras sentía que iba a entrar en un campo de batalla y que me estaba preparando con municiones que puedes conseguir en tu farmacia más cercana. Nunca pensé viajar en medio de una pandemia, ni me preparé mentalmente para estar al tanto con todos esos protocolos. “BEEP BEEP”. Con una bocina de aviso y un grito que medio barrio lo escuchó, sabía que el reloj había marcado las 12 porque mi mejor amiga estaba en su guagua frente a mi casa lista para llevarme al aeropuerto.
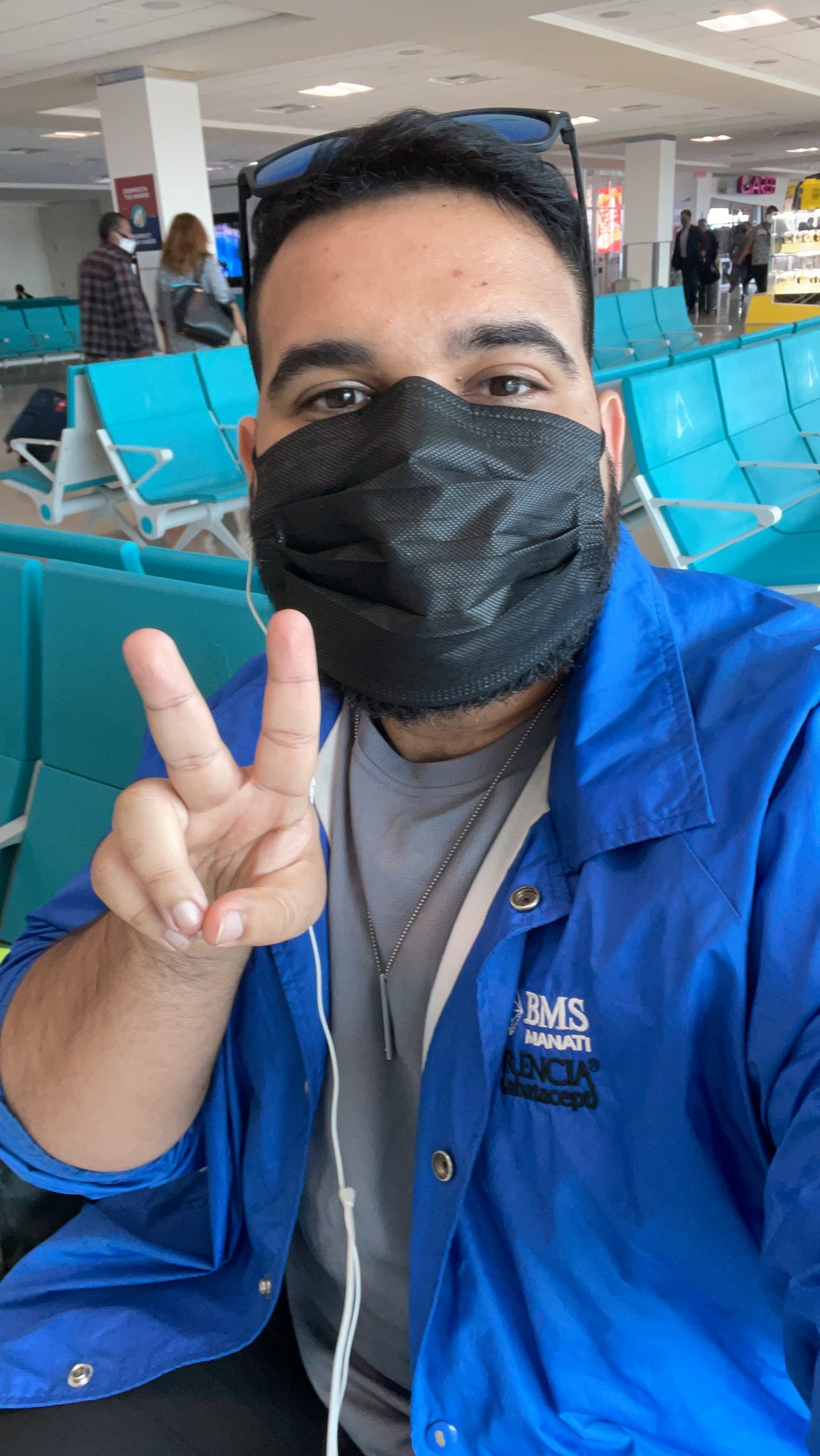
Pocas palabras durante todo el camino, conversaciones cortas, manos sudorosas y un corazón que se podía comparar con Usain Bolt. Aeropuerto Luis Muñoz Marín, Spirit Airlines entrada numero tres, una despedida corta para que los sentimientos no se encontraran y chequeando la lista mental de las cosas que tengo que hacer. Pasar por Agricultura, sacar el boleto y hacer el check-in ya parecía un cassette roto. Mascarilla puesta, desinfecto la pantalla y al fin tengo el boleto en mano. Voy caminando con placas tectónicas en todo mi cuerpo por el Aeropuerto hasta llegar a mi destino más cercano que era el gate B2 para Tampa Florida. Asiento 20A, zona tres lo único que le pedí a Dios en ese momento además de un buen vuelo fue un asiento de ventana.
Pasaron tres segundos, llaman todas las zonas, voy texteando en el chat familiar, todos rezando y despidiéndose, parece un velorio, pensé y salió un pequeño arco en mi cara. Entré al avión y lo que menos me esperaba, sucedió. Mi color tomó el vuelo antes y se fue de vacaciones por sí solo. Blanco y tieso como el mármol, solo se observaban decenas de cabecitas con mascarillas unidas como un hormiguero. Llegué a mi asiento, coloco mi bolso de mano en su lugar y antes de sentarme echo alcohol y paso una servilleta. Segundos más tarde cinco salchichitas gorditas se asoman a mi rostro y detrás de ellas llega un “hola me llamo Enrique”. Mi espalda sintió el frío pelú del avión y mi alma buscó la salida mas cercana. Cambié mi ceño fruncido y relajé mi rostro, intentando sacar una sonrisa. “Hola, mucho gusto, me llamo Anthony”, expresé, con las manos dentro del jacket.
Compartí esa fila de asientos con un hombre llamado Enrique con un cuerpo y una experiencia de vida de 40 y tantos años, pero con un alma de 20, que lo más seguro reencarnó en una cotorra, si es que cree en la reencarnación. A su lado, una mujer misteriosa de 52 años llamada Isabel, y digo misteriosa porque esa es la única información que nos brindó. Ni una sonrisa, ruido o expresión salía del cuerpo de esa mujer; solo su edad y nombre. A mitad de conversación con el señor, quien era de Fajardo y dueño de dos casas: una ubicada en Cabo Rojo y otra en Caguas, también empresario de un restaurante llamado Enrique.
Mi rostro se fue en blanco: estaba en un laberinto mental sin GPS. Una gotita de sudor bajó por mi frente al seguir notando que no hay ni un acrílico dividiendo estos asientos. Al segundo, Usain Bolt volvió a entrar a mi pecho y me intenté relajar mirando las nubes que pasaban, mientras resaltaban la belleza del cielo. El viaje se me hacía eterno, pude ver una película en Netflix, hablaron las azafatas y anunciaban que iban a vender comida y bebidas. Pasan con su carrito lleno de alimentos mencionando lo que podía consumir y al final de esa lista escuché algunas palabras que para algunos son no importantes, pero que a mi me brindaron paz. “Hand Sanitizer, sir? Me dijo una de ellas y le contesté con un: “no, thank you”.
Mi cuerpo se coloreó y un destello se marcó como un arco en mi rostro. El alivio volvió a mi mente y pude salir del laberinto infernal. Ahora parece que Flash iba piloteando el avión. Llegamos en cuestión de segundos y el tiempo imitó a las aves. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Salí del avión y entré al campo de batalla llamado Tampa International Airport. Vi cientos de zombies sin mascarillas abrazándose y tocándose los rostros. Ni una granada de desinfectante en ellos, tampoco cargaban con ametralladoras de alcohol.

Todo fue como un choque cultural, podía notar de lejos quiénes eran de Puerto Rico y quiénes eran de Tampa. Fueron cinco días de mi batalla campal contra el COVID 19 en un campo lleno de trampas hechas para mí. Me impactó ver cómo las leyes de la Perla del Caribe no aplicaban en esta arena. Era prácticamente luchar con una bestia sin armas, ni municiones: todo era sobrevivir con tu propia fuerza. Era de los pocos que siempre andaba con mi escudo de la cabeza y con mi ametralladora de alcohol en todas partes. Mantuve mi distancia para no darle ventaja al enemigo y cada noche religiosamente lavaba mis escudos y purificaba mi cuerpo. Dentro de todo me disfruté el viaje, ya que trajo mucha alegría a mi corazón el poder ver a mi hermano y a su esposa. Saber que estaban bien y que no eran otros zombies. Fue un viaje lleno de risas, memorias, lágrimas y sobre todo recargaron mi alma con su amor. Ellos fueron la medicina y la fuerza que necesitaba para derrotar no tan solo el peligro del COVID 19 sino también la ansiedad.

